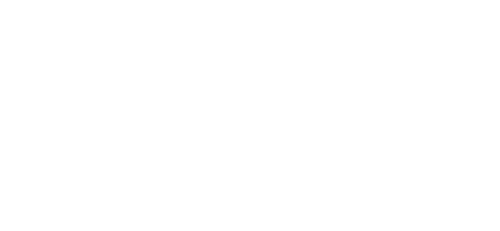P10: Subida de Sant Feliu. La Carbonera
Décima parada
Subida de Sant Feliu. La Carbonera
Su funcionamiento no es muy complicado si hemos entendido por qué un LED hace luz. Su principio es muy similar, de hecho, se podría decir que funciona al revés. En una celda fotovoltaica se ponen en contacto dos materiales: un rico en electrones y otro deficiente. Se cierran entre dos placas conductoras. Cuando la luz incide, provoca un movimiento de electrones que es, en definitiva, el responsable de la corriente eléctrica (lo hemos visto en la parada 3). El material básico con que se hacen las celdas fotovoltaicas es muy abundante en la tierra: se trata de silicio. La arena de las playas en contiene en gran cantidad. El problema del precio de las celdas no radica tanto en la materia prima como en la tecnología necesaria para fabricarlas.
Hay, por tanto, energía para romper la molécula de agua. Una vez rota, es como si el hidrógeno almacenara esta energía, ya que cuando se combine de nuevo con oxígeno, la liberará. Por eso a veces se dice que el hidrógeno es como una pila. Cuando se pone en contacto hidrógeno con el oxígeno del aire en una celda especial, se produce la combinación de ambos para dar agua y se genera corriente eléctrica. Como en la reacción de hidrólisis, pero al revés. Esta corriente hace funcionar entonces un motor eléctrico.
En la carbonera ya no se vende carbón. Las estufas han ido cambiando por otros utensilios más modernos. Algunos más limpios.
¿Lo sabías?
Los compuestos de azufre y de nitrogeno que contienen algunos combustibles fósiles son los principales responsables de la lluvia ácida. Su combustión y posterior reacción con el agua que contienen las nubes transforman estos compuestos en ácido. Las precipitaciones son entonces muy perjudiciales para el medio ambiente.
Esta reacción no es extraña: las cebollas nos hacen llorar por una razón similar. Cuando cortamos una cebolla se rompen células y liberan determinadas sustancias. Las que interesan en este caso son unas enzimas y unos sulfóxidos que cuando se ponen en contacto, dan lugar a una molécula (un derivado del propanotiol) que contiene azufre. Esta molécula es la que nos hace llorar, ya que cuando reacciona con la humedad de los ojos, da lugar, entre otros, a ácido sulfúrico. Este es un ácido muy fuerte, y la reacción de los ojos es enviar agua para diluirlo y hacerlo menos concentrado. Esta agua llega en forma de lágrimas; por ello las cebollas nos hacen llorar.